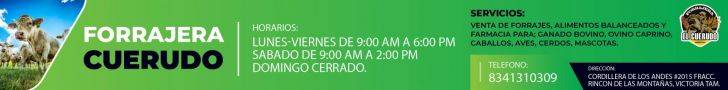La universidad más antigua del mundo hispánico tiene en su entrada una inscripción latina que reza: “Quod natura non dat, Salmantica non praestat” (lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo otorga). Es una frase por demás conocida, y aunque la Universidad de Salamanca remonte sus inicios al tiempo del rey Alfonso IX, en el año 1218, hoy podemos escuchar a quien la dice para referirse a la ausencia de ciertas cualidades innatas esperadas en un hijo, alumno, vecino e incluso para sí. Es un hecho, claro está, que contra nuestra naturaleza poco podemos hacer, pero ¿qué hay de lo que la universidad sí puede otorgar?
Hace algunos años emprendí ese viaje académico, me subí -como dice la cantante española, Ana Belén-, “de un salto en el primer tren”. Tenía una prisa angustiosa por iniciar cursos, de vivir la metamorfosis prometida por los carteles publicitarios y como si se tratara de la fórmula para algún químico, las vivencias se fueron vertiendo en el matraz.
En medio de la zona de guerra, donde un día llegaba alguien lastimado por el trabajo que le permitía pagar los cursos, otro feliz por la visita de su familia, o alguien más llorando porque la vida le había dado un revés; ahí donde compartíamos la comida, las penas y las risas, descubrí que la universidad no es como la pintan.
La universidad no está en los engargolados ni en los archivos de power point, brota de los cuadernos, de las letras. Está en las cátedras que parecen manos y nos sacuden. Se escurre en los pequeños momentos en que los maestros nos permiten verlos sin escudo (¡gracias por eso!). Está en los pasillos en que conversamos entre clases.
La universidad es ese escalofrío antes de pasar al frente, es la esperanza de la beca, el almuerzo que sí nos gustó, el abrazo que nos llega de pronto cuando alguien anunció que cumplíamos años, las clases suspendidas, el paseo que no esperábamos, los amigos que llegaron (y los que se fueron también), las fotos, y nuestro coraje para hacer el último examen…
Pero esta columna no se trata de mí, sino de ellos, de mis muchachos que esta semana se despiden de la licenciatura desde la virtualidad. Han pasado ya cuatro años y medio desde que llegó cada uno con su historia en la frente y el aguerrido deseo de sortear los semestres. No podían ser más distintos, aun así, con la tremenda habilidad que tienen para sorprender al mundo, encontraron la manera de sentarse en la misma banca.
No se los dije, pero fueron el balde de agua que me despertó de mi sueño anodino; me desordenaron los reportes, se abrieron y me permitieron formar parte de su recorrido. Junto a ellos aprendí que la universidad tiene la maravillosa cualidad de cambiarnos las caras y a veces incluso, de cambiarnos el alma.
Iban a su propio ritmo y en un grupo distinto, por lo que me acostumbré a mirarlos desde la distancia; disfrutaron viajes, canciones y salones, se pelearon, se descubrieron, se quisieron, se rompieron, y siguieron adelante. No importaron las historias familiares, ni los estudios previos, cada uno cambió su destino en estos años.
Se van a graduar en circunstancias pandémicas y quizá no se los digan, pero: Son historias de éxito; lo son porque encontraron su valor en el aula, en los congresos, las asambleas, o en la sala de lectura; son historias de éxito porque la universidad sí pasó por ellos. A lo mejor pensar la licenciatura hace que alguien diga que no es tan difícil, o que todavía falta mucho, ¡pero es que hay que ver a mis muchachos! Saberlos fuertes, seguros, brillantes y locos, con el corazón palpitando por seguir la travesía, me demuestra que la universidad da, y da mucho.
Felicidades a la primera generación de la licenciatura en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural.
E-mail: anajuarez.9296@gmail.com