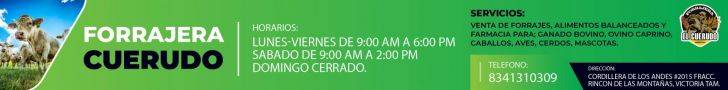“Con el tiempo descubrirás que tienes dos manos:
una para ayudarte y otra para ayudar a los demás”
– Audrey Hepburn.
– ¡Ándale, hijo, córrele! ¡Alcanza a la señora! – Me despertaron los gritos de la vendedora de gorditas que, apurada, le extendía a su hijo una bolsa con el almuerzo del día. No sé en qué momento cerré los ojos, pero duelen al abrirlos. Unos destellos de sol se posan en la maleza que crece del otro lado de la reja y el olor a fabuloso se levanta de golpe en la acera, bajo los pies de la mujer que vende trolelotes y tamales de puerco -esos estilo “México”, que prepara ella misma cada noche-.
Quiero cerrar los ojos nuevamente, quizá si los aprieto lo suficiente, despierte en una nueva realidad; a lo mejor el conjuro secreto debe ser dicho mientras uno camina para que pueda surtir efecto. ¿Será que, a los pies del árbol de las hojas amarillas, aquel que describía la doctora, reposan todas las lágrimas? Porque cada que estoy junto a él, se me nubla el panorama y amanece otro día sin novedad.
Pero la ausencia de noticias es buen augurio por estos lares. “Cada minuto es un minuto más” es el dogma al que nos aferramos, y cuando aparece el guardia de las doce con su camisa bien fajada, la chamarra que le queda a deber y el cubrebocas del día anterior, se hace el silencio para escuchar el nombre que va a vocear. Peor es cuando dejas que la cotidianidad te absorba y te agarra de sorpresa el grito “¡Familiaaarees de…!” Se detona entonces la bomba de los quince, treinta o sesenta minutos de angustia. No sabemos si van a pedir medicinas, se arriesgarán con algún procedimiento… o si alguien nos dejó.
Como si fuéramos todos presas de un efecto magnético, familiares y amigos somos atraídos unos a otros para comenzar nuestro intercambio de frases: “¿Qué tiene el suyo? Yo llegué ayer. ¿Está intubado o todavía no? Mi niña ya va a salir…” Y son tiempos Covid, y no deberíamos hablarnos y tal vez tampoco deberíamos estar ahí, pero la humanidad siempre se antepone, nos necesitamos como necesitamos a las vacunas. Sabemos todos que el frío se siente menos cuando estamos juntos, que nos creeremos un poco más las cosas y nos hará efecto el analgésico la decimocuarta vez que pronunciemos en voz alta el diagnóstico. ¿Quién nos va a entender como el de enfrente?
Un miércoles llegaron las cajas para diálisis; comenzaron a apilarlas en la banqueta y luego apareció el sobrino de la mujer que las repartiría; eran para otra persona, no la conocía muy bien, pero las necesitaba y sabía de alguien que estaba regalándolas; nada le costaba, dijo, echarse la vuelta y ayudar a una enfermita.
Las cargaron en la camioneta y se fueron. De aquella mujer y su sobrino, nada volví a escuchar.
Otro día fueron las bolsas de pañales las que acapararon el espacio -para una muchacha que ya va por el quinto- escuché decir con solemnidad; al tiempo que la avena caliente caía en un vaso, era la vendedora de gorditas, que, en medio de aquel desfile de comida e insumos, ofrecía su corazón y su tiempo a los usuarios que necesitaban ayuda – ¿Cómo no les voy a echar la mano, pobrecitos, si mi esposo también estuvo en el hospital? – decía.
Una ola de rostros inundaba en ocasiones aquellas jornadas; otras tantas, parecía que la entrada a urgencias era un camino desierto. ¡Y pensar que apenas comenzaba a aterrizar las caras y voces del Seguro! Otro hospital, otras vidas que se entretejían para formar las mañanas, tardes y noches en una ciudad que parece olvidarse que su latido está adherido a las fibras de sus habitantes.
Incontables fueron los gestos de amor que vi esos días, abrazos, reencuentros y primeros encuentros. La señora de La Marina conoció a su nieta, la mujer de la silla plegable se entregó a los brazos de su madre cuando falleció su padre. El muchacho de la camisa roja pasó a recoger al hermano al que “ya no le iba a hablar” -era, a fin de cuentas, un pleito viejo- se limitó a susurrar.
Descubrí que la vulnerabilidad de los que aguardan en los hospitales esconde una fuerza insospechable, directamente proporcional al miedo o al dolor; porque son los que están ahí los que más abrazan, los que más consuelan, a los que no les importa ni la hora ni el nombre, porque “estamos todos en el mismo lugar”. ¿Sabrán ellos la comunidad que crean? ¿Cómo la llamarían los estudiosos? ¿Qué dirían los números y las estadísticas de los gestos espontáneos de generosidad? ¿Qué se escribiría del taxista ateo que rescata frases y oraciones de acuerdo con el credo de sus usuarios?
Nunca sabré sus nombres, pero no los olvido. Todavía estoy en la sala de espera, agarrando el rosario, en la fila de la farmacia, en la reja de urgencias, en el puesto de gordas, en las copias, frente al elevador, en uno y otro vehículo rumbo a algún lugar, quién sabe dónde. Llevo sus rostros conmigo, sus voces son el eco que me despierta a veces; pienso que han de estar ahí en la ciudad tendiendo la mano, sirviendo la avena, contando sus historias… Y cada día, cuando cae la tarde me pregunto por ellos, los anónimos.
E-MAIL: anajuarez.9296@gmail.com